Cuatro tesis acerca del trabajo en el capitalismo
 Arturo Borra Rebelión
Arturo Borra Rebelión
La crisis del presente ha centrado la dicotomía entre trabajadores y parados; con ello, opaca la reflexión sobre las diversas formas de trabajo que se despliegan en la actualidad y su relación conflictiva con las clases propietarias. Nos encierra en la trampa de una división interna entre los que disponen de un “empleo” y los que no lo disponen, como si la inclusión en el mundo actual del trabajo fuera una garantía contra la exclusión social (1). El habitual diagnóstico de la crisis, al centrarse en esta dicotomía, culmina en una crisis de diagnóstico: impide el análisis de las múltiples variantes del trabajo subordinado.
Por el contrario, debemos enfatizar que el desempleo es una alternativa precaria entre otras. Con independencia a la multiplicidad de figuras laborales, en todos los casos están sujetas tendencialmente a un proceso de precarización radical: el “temporero”, el “periférico”, el “subcontratado”, el “irregular” y, en última instancia, también el “indefinido” son ejemplos más o menos manifiestos de esa tendencia. Podrían buscarse otras variantes, pero lo decisivo aquí es que cualquier trabajador está afectado por las crecientes restricciones salariales y el deterioro de las condiciones de trabajo en contextos de crisis sistémicas regulares. Al respecto, sigue teniendo vigencia, en esta dimensión, la formulación de los Manuscritos: “(...) el que no trabaja [en referencia al propietario] hace con el trabajador todo lo que el trabajador hace contra sí, pero nada de lo que hace contra el trabajador lo hace contra sí mismo” (Marx, 1988: 165 [2]).
En las condiciones del capitalismo actual, a mi entender, necesitamos complementar esas tesis con algunas otras, especialmente a raíz de la presión creciente que ejerce la tasa de paro (notablemente elevada) sobre las clases trabajadoras:
El terror de los trabajadores ante el creciente desempleo es funcional a la precarización laboral. Como forma disciplinaria, el paro permite el mantenimiento de los salarios en un nivel relativamente bajo y la disminución de expectativas y exigencias con respecto a las condiciones del trabajo por parte de los trabajadores. Puesto que hay “un ejército de reserva” –tal como anticipó Marx- dispuesto a sustituirnos, cualquier reivindicación de los trabajadores puede ser sancionada –y así ocurre habitualmente- mediante la amenaza, el despido o la degradación laboral. En vez de radicalizar las luchas políticas por unos derechos colectivos y, en particular, por la transformación de las relaciones de producción, dicho terror consolida la subordinación del trabajo al capital. Una de las consecuencias drásticas de este terror es la creciente adhesión al antisindicalismo, liderado por las federaciones empresariales. Al secundar este cuestionamiento, los trabajadores erosionan los órganos clásicos de representación que permiten presionar para un cambio real en las relaciones de trabajo. Aunque ciertamente hay que cambiar las prácticas sindicales dominantes, suprimir cualquier modo de organización representativo de los intereses colectivos de las clases trabajadoras, incide tanto en la destrucción de la solidaridad de clase como en el deterioro de la calidad de empleo.
El deseo del trabajador parado por recuperar el trabajo (precarizado) que percibe como parte de su humanidad afianza un sistema que deshumaniza tanto a trabajadores como a no trabajadores. Perdiendo de vista otras dimensiones de la existencia social, el trabajador parado vive como privación no poder acceder a un trabajo precario que lo priva de dimensiones centrales de sí mismo. El estigma del paro se transfiere al sujeto que (sobre)valora lo que le falta y menosprecia lo que tiene. Aunque podría con Lafargue defender el derecho a la pereza (en una sociedad técnicamente preparada para reducir la jornada laboral) consideraría esa defensa como una broma pesada: su voluntad de trabajo, incluso si ese trabajo lo priva de su tiempo de vida, parece inamovible. Que la amplia mayoría de trabajos a los que puede aspirar estén marcados por la precariedad absoluta no parece ser impedimento para este deseo autonomizado con respecto a la necesidad específica de un medio de ingreso relativamente estable. La disposición de tiempo de vida es vivido como privación: un sobrante de la ausencia de tiempo de trabajo.
En nuestra cultura del trabajo, el trabajador activo y el trabajador parado están atrapados por esta centralización del trabajo como dimensión identitaria. Así como los parados se sienten despojados de su «humanidad» ligada al trabajo, los trabajadores activos no dejan de sentirse negados a sí mismos en dicho proceso laboral. Si a uno le falta esa dimensión identitaria, al otro le sobra: no sólo hay problemas de desempleo, sino también de subempleo y sobreempleo. El desajuste entre trabajo y necesidades vitales se realiza en todos los casos. La falta o escasez de trabajo remunerado para algunos se convierte en un excedente de trabajo (no remunerado) para otros; en ambos casos, la apropiación de esa plusvalía por parte del no-trabajador se mantiene.
En el capitalismo, los trabajadores se extrañan no sólo de otros trabajadores en activo (una de las dimensiones centrales del proceso de enajenación del trabajo) sino también de los trabajadores parados, vividos como amenaza a la propia estabilidad laboral. Los “profesionales” no son más que trabajadores intelectuales extrañados de otros trabajadores (reducidos al “trabajo manual”). Aunque puedan distinguirse diversas orientaciones en la producción social, la falacia instituida fija los presuntos “trabajos manuales”, ipso facto, como no cualificados, cuando en última instancia son meramente no-calificados. Que un trabajo no cuente con aval institucional (escolar o universitario) no lo descualifica sino, a lo sumo, lo desautoriza para las clases dominantes (situándolo en lo más bajo de una jerarquía laboral). La división social y sexual del trabajo, como condición de existencia del capitalismo, produce otras divisiones diversas, además de la referida antes: entre trabajadores locales y extranjeros, entre trabajadores y trabajadoras, entre temporales e indefinidos. El desconocimiento mutuo entre trabajadores en activo y parados se transforma en un reconocimiento hacia los propietarios.
Aunque no pueden derivarse de forma mecánica otras consecuencias, no hay dudas que estas tesis contribuyen a explicar algunos fenómenos crecientes: la lucha de pobres contra pobres, el aumento de múltiples formas de discriminación laboral (xenofobia, racismo, sexismo, entre otras) y modos sintomáticos de padecer la crisis (alcoholismo, suicidios, drogadicción, violencia de género y familiar, por mencionar algunas). No cabe desconocer la incidencia de una configuración cultural hegemónica que construye modelos de identificación distantes a las clases sociales mayoritarias, exaltando las cualidades que sólo una minoría social “distinguida” posee.
Con todo, estas cuatro tesis contribuyen a interrogar lo que significa hoy el «trabajo», incluso el que presupone el trabajo del pensamiento o el pensamiento como trabajo. Si trabajar es transformar socialmente una materia específica para convertirla en producto humano, esto es, actividad productiva, el trabajo del pensamiento no es sino una actividad conceptualizadora, irreductible al cálculo o al control de informaciones. El trabajo del concepto es elaboración reflexiva y crítica de unas significaciones sociales heredadas. La escasez de un trabajo intelectual crítico-reflexivo, que permita poner en cuestión las formas actuales del trabajo en el contexto capitalista, forma parte de la dificultad para elaborar un trabajo emancipado con respecto a la subalternización de las relaciones actuales de trabajo.
En un mundo político gobernado por expertos y administradores de la crisis de oportunidades sociales, poder dar cuenta de esas formas de dominación activa, contra las que se alzan resistencias y limitaciones externas históricamente cambiantes, forma parte del trabajo imprescindible para transformar lo existente. Las profesiones -y las nuevas profesiones derivadas de las ciencias sociales en especial- tienen un lugar central en la producción y transformación de esta formación social que, bajo el nombre de “democracia”, no hace más que apelar a una “tecnocracia” inequívocamente al servicio del capital empresarial y financiero.
Es nuestra tarea desplazarnos de esos lugares a los que somos llamados a ser desde el mercado capitalista. Desplazarse es participar en una interacción que pone en cuestión la subordinación unilateral de los sujetos profesionales al mercado. Supone más bien una intervención que incluye elementos políticos subversivos. En vez de expertos del ajuste y guardianes del orden que justifican sus decisiones políticas en nombre de presuntas necesidades técnicas, hay que invertir la relación, para que cada decisión técnica sea remitida al proyecto político al que responde.
También hay que hacer responsables a los que, en nombre de la responsabilidad, hacen política irresponsable desentendiéndose de sus consecuencias sociales. El animal político puede hacer política irracional, aunque cabe también la posibilidad de una política racional aberrante. La racionalidad de la política no necesariamente es una virtud, si se considera que las grandes fábricas del genocidio se crearon sobre la base de la razón técnica. Nada garantiza la buena vida que los humanos buscamos, pero sabemos que esa vida no puede ni debe estar determinada por la apropiación radicalmente desigual de la riqueza social. El acceso colectivo a condiciones materiales y simbólicas de vida más igualitarias es nuestra política de vida.
El animal político es irreductible al animal racional. Su acción política no se desprende lógicamente de una racionalidad universal, lo que no significa que no debamos dar cuenta de forma razonable de nuestra acción. En la actualidad, gobernados por la significación de un «dominio racional del mundo» (en términos de Cornelius Castoriadis), estamos erosionando otra significación social central en la modernidad: la significación de la autonomía individual y colectiva.
En vez de menospreciar lo irracional o lo arracional -las emociones, el universo-, propio de una razón instrumental que desprecia lo que no se le reduce sin violencia, es deseable un pensamiento que se autolimite en sus pretensiones de dominio, dando lugar a un diálogo con las emociones y pasiones humanas, con las fuerzas de la naturaleza -que no son meros recursos-, con los otros humanos.
El neoliberalismo pretende reducir los conflictos sociales a una competencia interindividual por la apropiación de beneficios económicos. En vez del interés por el bien común, sostienen que sólo existen homus economicus, sujetos calculadores y egoístas que sólo aspiran a su bienestar propio. Pero estas doctrinas necesitan desconocer cualquier atisbo de otra vida posible y reducir a meras fantasías otros proyectos político-existenciales.
Nosotros, en vez de adaptarnos dócilmente a las prescripciones mercantiles y administrativas, podemos lanzar un desafío que sólo está derrotado cuando ya nadie lucha. Mientras existan sentidos comunitarios que aspiren a una sociedad igualitaria (que no uniforme), habrá cuestionamiento de esta realidad histórica, no sólo mostrando su contingencia, sino construyendo desde el presente esa sociedad deseada.
(1) La existencia de “trabajadores pobres” muestra a las claras que en las condiciones presentes el acceso al trabajo no necesariamente supone acceso a una calidad de vida satisfactoria.
(2) Marx, Karl (1988): Antología, ed. Jacobo Muñoz, Península, Barcelona. Recordemos que el “trabajo enajenado” para Marx suponía al menos cuatro aspectos interrelacionados: I) la enajenación del trabajador en su relación con el producto de su trabajo (extrañamiento del producto), II) la enajenación con respecto a la actividad misma (extrañamiento de la producción), III) la enajenación del trabajador con el ser genérico del ser humano (extrañamiento de sí como ser genérico) y IV) la enajenación del ser humano con respecto a los demás (extrañamiento del otro).


























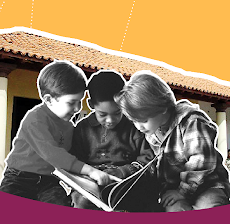








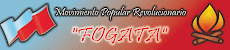



















Publicar un comentario